El Imperio
Romano, desde su esplendor, cayó en una degradación paulatina que lo llevó a su
total desaparición y a la más grande fragmentación conocida. Pero Roma, como
germen y cabeza del Imperio había tenido años de extraordinaria gloria. De Roma
hemos heredado usos costumbres y sobre todo el concepto del “Ius”, el Derecho, que inspiró muchas legislaciones
actuales, como la española.
En ese
Derecho Romano, 123 años antes de nuestra era, se incluyó una ley llamada “Lex Acilia Repetundarum” la cual creó unos
tribunales especiales para sancionar los delitos de “concusión, o peculado”, cometidos por los funcionarios públicos, analizados
y juzgados al terminar su mandato.
Estos
tribunales se dedicaban a investigar si un magistrado, o funcionario en general,
durante el tiempo en que había servido al estado, había cometido algún delito
de cohecho, prevaricación, fraude, exacción ilegal o cualquier otro relacionado
con el ejercicio de su mandato.
Si al
concluirse la investigación se encontraban pruebas suficientes, el asunto se
llevaba a juicio y allí se lucían los abogados. Si el cesante era considerado
culpable, se le sometía a la pena de mayor trascendencia social que era la “Damnatio memoriae”, que venía a ser
como condenar a una persona a la pena de no haber existido nunca. Su nombre era
borrado de todos los registros, incluso si figuraba en alguna grabación sobre
piedra, ya fuera una lápida, una columna o un arco triunfal, sus estatuas
destruidas y las monedas con su efigie retiradas de la circulación.
Del juicio
de concusión no se libraba nadie y el emperador Domiciano, incluso tras su
asesinato, fue condenado a dicha pena, como también lo fueron Calígula, Nerón,
Cómodo, Heliogábalo y algunos otros.
La Ley Acilia se fue usando cada vez menos y la
corrupción inundó todas las esferas del imperio hasta producirse la debacle
total.
Pero
algunas culturas europeas heredaron aquella ancestral y sana costumbre de
juzgar el paso de las personas por puestos de la administración y así, en
Castilla se dieron los llamados “Juicios
de Residencia”. Estos juicios eran una auténtica auditoría, como se los
llamaría ahora, del paso de las personas por los cargos diversos de la
administración y esa norma fue observada con todo rigor no solo en España, sino
sobre todo, en los territorios americanos y otros de ultramar.
Concretamente
en las Américas, desde el virrey, la máxima autoridad, hasta corregidores,
oidores de audiencia, alguaciles, altos cargos del ejército y en fin, toda
persona que hubiese detentado un cargo de cierto relieve, era sometida, al
final de su mandato a este juicio. Y era precisamente su sucesor en el cargo el
que enjuiciaba su actuación.
Durante
este proceso, el funcionario cesado debía permanecer en la localidad en la que
había ejercido su gestión, sin poder ausentarse, razón por la que el juicio
recibía el nombre de “residencia”, pues estaba obligado a residir allí.
En un
diccionario jurídico de 1700, al respecto de estos juicios se dice que es
aquella investigación que el nuevo, corregidor, comisionado o empleado de la
administración, hace del modo de proceder de su antecesor.
Con estos
juicios se llegaba al conocimiento de qué personas ofrecían la suficiente
confianza como para adjudicarle un nuevo cargo o en caso contrario, poder dar
reparación a los daños que su negligente gestión hubiese producido.
Como
quiera que el nuevo en el cargo debía hacer frentes a sus obligaciones
profesionales, además de la tarea de ir enterándose y aprendiendo las
particularidades de su responsabilidad, y por ende, ir argumentando el juicio
de residencia, se producía una acumulación de trabajo que ralentizaba toda la
administración, por lo que con la Pragmática de los Reyes Católicos, de junio
de 1500, se establece que al terminar el mandato de cada corregidor, se
designará un juez especial que será conocido como “juez de residencia”, elegido
entre letrados y personas con conocimientos técnicos, pero sobre todo han de
ser “varones temerosos de Dios, amadores de la verdad, enemigos de la avaricia,
sabios, de buen linaje, de gran puesto y autoridad, expertos en materia de
tribunales y de entera satisfacción en vida y costumbres”.
Del juicio
de residencia no escapaba nadie, en teoría, y la averiguación de la conducta
del residenciado alcanzaba a todas las personas que en el ejercicio de lo público
estuviesen bajo su mandato; pero también alcanzaba a esposa, hijos y
familiares.
En los
procesos de residencia se daban los dos supuestos básicos del derecho y que son
la responsabilidad civil y la criminal, con muy diferentes consecuencias para
los enjuiciados.
Las
sanciones que se podían aplicar en caso de determinarse responsabilidades
graves, podían ir desde la pena de muerte o pérdida de algún miembro, hasta
multas; en el primer caso la decisión había de tomarla exclusivamente el rey,
pero en el resto de los casos la responsabilidad del enjuiciado le era exigida
por su sucesor en el cargo.
Es fácil
comprender que de aplicarse el enjuiciamiento por residencia a todos los
funcionarios de la administración, cualquiera que fuese su cargo o categoría,
el proceso sería interminable, por lo que se establecía un plazo de treinta
días para finalizar la residencia.
Hay que
considerar el tiempo y la costumbre de la época, en la que muchos funcionarios
cesaban cuando lo eran los cargos de los que dependían y otros muchos ocupaban
plaza por periodos de un año.
Durante
ese mes, el residenciado no podía ausentarse del lugar en el que hubiera
desarrollado su oficio y de hacerlo, era considerado inmediatamente culpable
sin necesidad de recabar otras pruebas.
La principal
preocupación del juez de residencia, o del cargo que relevaba, era la de
averiguar las malas decisiones tomadas y, sobre todo, las comisiones que
hubiera recibido por su venal actuación.
El enorme
protocolo que un juicio de residencia llevaba, desde el nombramiento del juez y
sus asistentes, el traslado de éste a la ciudad en donde habría de celebrarse
la causa, la ausencia de ayuda tecnológica que agilizara el proceso y muchas
otras circunstancias concomitantes, hacían muy difícil que en el tiempo concedido
para las llamadas Diligencias Preliminares, se pudiese construir un armazón
acusador rígido, en el caso de que hubiese constancia de la comisión de
delitos.
Durante
este proceso se realizaban las llamadas Pesquisas Secretas, peligrosas
prácticas en las que el juez recababa información del entorno, donde podían
salir a relucir amores y odios al residenciado. Hay que considerar que desde
que el juez se instalaba para iniciar el proceso, se hacía un pregón, incitando
a cualquier persona que conociera detalles de la conducta del residenciado a
presentarse ante él y exponer su opinión.
Se
iniciaban entonces los interrogatorios con la salvedad de que el juez tenía que
cerciorarse de que los testigos no fueran amigos ni enemigos, pero ¿cómo se
hacía aquello?
Para dar
un poco de viso de imparcialidad, los residenciados acostumbraban a aportar, al
inicio de la causa, una relación de las personas a las que consideraban sus
enemigos, para que el juez no los citara como testigos.
Imagen de un juicio de residencia
La
siguiente diligencia era la Rendición de Cuentas, es decir, una auditoría
completa de ingresos y gastos, tanto de los bienes administrados como de los
suyos propios.
Esta me
parece la más eficaz de todas las medidas que culminaban con el acto llamado
Residencia Pública, en cuya fase, los particulares podían hacer acusaciones
contra el residenciado, aunque es muy curioso ver la lista de personas que no
podían presentar acusaciones y entre las que se encontraban, aparte de tener
antecedentes por delitos, la falta de imparcialidad, el haber estado
amancebado, el haber seducido a una religiosa o estar casado con un familiar de
hasta cuarto grado, la pertenencia a las esferas más bajas de la sociedad, ser
tahúr o alcahuete, o borracho, ramera, adivino, o ser judío o moro, o
excomulgado y por último, tener menos de veinte años o estar considerado como
loco.
Cualquier
persona que no probase su acusación era condenada en costas, quedando libre el
residenciado.
Terminado
el proceso, el juez pronunciaba su sentencia sobre todos los cargos que se le hubieran
imputado.
Normalmente
las penas eran las de multa o la prohibición de desempeñar otro cargo.
Ante una
perspectiva como esta, la aceptación de un cargo público debía ser muy
comprometida y por esa razón muchos de los destinos de la administración
tardaban tiempo en ocuparse y desde luego, el designado debía andarse con mucha
prudencia y no cometer ninguna exacción ilegal y de no soliviantar al personal,
que podía tomarse la revancha en el momento de su cese.
Poco a
poco, estos juicios fueron perdiendo prestigio que el siglo XVIII estaba por
los suelos, debido a que los altos dignatarios, incluidos virreyes, estaban
empeñados en hacer desaparecer esta institución que igualaba a todos por la
base, poniendo al oidor a la altura de sus vasallos. Se esgrimía también el
alto coste y el freno que el temor al juicio posterior producía en las
iniciativas de los altos cargos
Los
juicios de residencia estuvieron vigentes y recogidos en la Constitución
de 1812 hasta el final de la época
colonial y luego fue incorporado a las legislaciones de los diferentes países
surgidos de la independencia.
Yo creo
que ahora que sabemos en qué consistían, tendríamos que echarlos de menos.
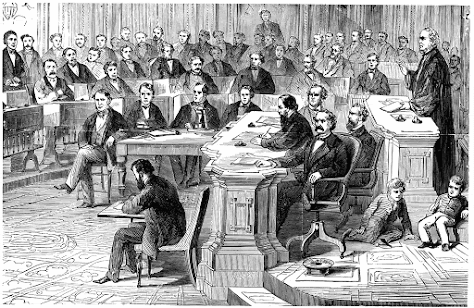
Si existiesen ahora los juicios de residencia, las cárceles estarían repletas de políticos...
ResponderEliminarBuena herramienta para juzgar el desempeño del cargo y conducta a gobernantes, instituciones y personajes varios, sus abusos, sus corruptelas.... Sí lo echamos hoy día de menos.
ResponderEliminar